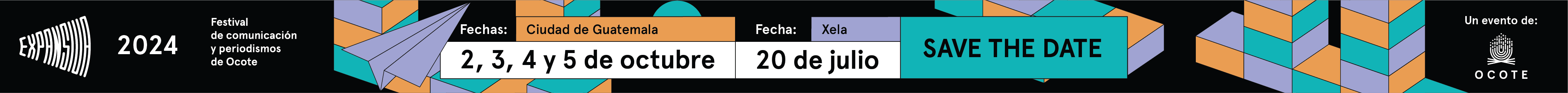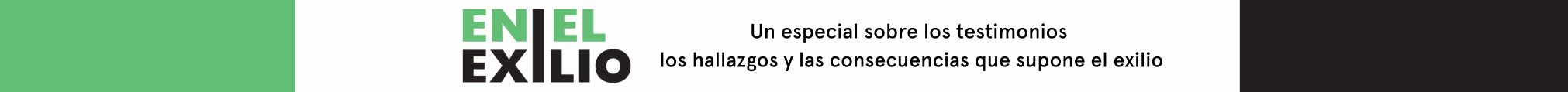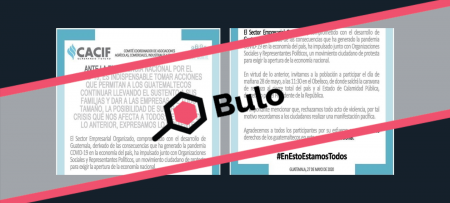Jeff Jarvis es uno de los periodistas más respetados de Estados Unidos, entre otras cosas, por su cobertura del 9/11, la cual trae de vuelta en este texto para reflexionar sobre la fragilidad con que nos confronta la COVID-19, y que tradujimos para ustedes en este espacio de subjetividades.
No me había percatado de cuánto me ha afectado el trauma de la COVID-19 hasta hoy que el recuento de víctimas mortales ha sobrepasado la cifra del 9/11; que se acentúa el estrés al ver el sufrimiento de los trabajadores de la salud, a los científicos dudar y a las incompetencias de los políticos acumularse; que me quiebro sin razón aparente y que el dolor de la incertidumbre ha vuelto.
El 11 de septiembre del 2001, estaba en el World Trade Center sintiendo el calor del impacto de los jets, viendo cómo se esfumaban vidas, oprimido por los escombros de las torres desplomadas, sobreviviendo apenas –porque no pisé ni un metro hacia un lado u otro-, siendo testigo de mi propia mortalidad, resultado de mi mala de decisión de quedarme y reportear, ¿para qué? Para una historia.
Ahora, el momento de la mortalidad se vive a diario, temiendo lo que ese instante equivocado en una tienda de alimentos o el tocar cualquier superficie o el restregarnos la nariz, podría ocasionarnos a cualquiera, poniéndonos en riesgo, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Es un 9/11 en cámara lenta, repetido diariamente para todo el mundo: una mañana que durará un año o dos, como un maldito Día de la marmota.
Uno de mis últimos viajes a Manhattan antes del paro y confinamiento, fue al hospital de Bellevue, al Programa de Salud del World Trade Center, al que fui después de muchos años de evitarlo, para que auscultaran mi cuerpo y mis recuerdos. Pensé que iba a ser terapéutico. Fue más bien burocrático: me certificaron que no existe, en realidad, tratamiento para mis dos tipos de cáncer (próstata y tiroides, ambos en la lista de las enfermedades causadas por la exposición a los eventos del 9/11 –conocida como LIST); para mi enfermedad cardiovascular (fibrilación atrial, no incluida en LIST), para mis problemas respiratorios (apnea del sueño, conseguiré una máquina) y, he aquí la sorpresa, para mi diagnóstico de Síndrome Post Traumático PTSD (por sus siglas en inglés).
¿Que cómo estoy? Bien. Bastante bien. Lo he estado los últimos diecinueve años. No he simplemente sobrellevado las cosas. He estado plenamente consciente de mis privilegios, habiendo sobrevivido aquel día y habiendo prosperado desde entonces, afortunado por tener a mi familia, mi hogar y mi trabajo.
Y, luego, diecinueve años más tarde, aparece la COVID-19 (como si los números fueran conscientes de su ironía), a recordarme de nuevo mi fragilidad, mi mortalidad.
Sigo siendo afortunado y lo sé perfectamente. Vivo en el campo con mucha distancia social alrededor mío. Tengo una maravillosa familia y, gracias a mi esposa, estoy a salvo en casa. Tengo un trabajo gratificante, con directores dedicados y profesores que no desean otra cosa más que poder ayudar a nuestros estudiantes, no sólo a capear esta crisis, sino a aprender y a volverse más sabios y resilientes por ella.
Gracias a internet, puedo continuar con mi trabajo, mantener mi ingreso y mi conexión con el mundo. Soy un privilegiado, aún.
Le doy un vistazo a las cifras en los gráficos, muertes y tasas de mortalidad diarias, y pienso que no estamos haciendo un buen trabajo por percibir la humanidad en tales cifras. El así llamado presidente actúa como si perder 100,000 o 200,000 personas fuera un trabajo bien hecho y mereciera recibir crédito por ello. Sus banderas no están a media asta, nunca. Los noticieros apenas empiezan a dar los nombres de los que hemos perdido, sus historias han quedado soterradas bajo las curvas de los gráficos. Cuántos de los primeros que hemos perdido son trabajadores médicos desinteresados, desaparecidos sin razón, desaparecidos por la irresponsable negación de nuestro gobierno. Dios sabe cuántos doctores y personal de enfermería hacen esto, enfrentándose a la mortalidad de tantos, incluida la de ellos mismos, en todo momento. Que Dios los bendiga.
[También puede interesarte: 15 DÍAS/CUARENTENA EN NUEVA YORK, EL NUEVO EPICENTRO DEL COVID-19]
No soy ellos. No tenemos que estar entre ellos. No tenemos por qué serlo si hacemos caso, si nos quedamos en casa y no respiramos el aire equivocado ni tocamos el objeto equivocado ni nos rascamos los ojos en el momento equivocado y resistimos hasta que la ciencia –la bendita ciencia- nos dé una vacuna. Yo me aferro a la ciencia. Ahí es donde encuentro esperanza.
Somos vulnerables. Lo somos, lo hemos sido y lo seremos siempre. Es sólo que la mayoría del tiempo logramos ignorar este hecho.
Sobre todo nosotros, los neoyorquinos. Nuestra ciudad es tan fuerte: el centro del pinche universo, como me deleito diciéndolo a estudiantes y visitantes, una fortaleza de espíritu y voluntad, inteligencia y esfuerzo. Pero aquí está otra vez, bajo ataque, derribada y reducida al silencio, esta vez por un mero virus para el cual criminalmente no estábamos preparados –como nación-.
Mi ira me agota. No puedo soportar verlo en la televisión cada maldita noche, a esa torre de ego, inconsciente de la fragilidad, explotando la vulnerabilidad y el sufrimiento de sus conciudadanos, vomitando falsedad, odio e ignorancia. Esto es demasiado. Estoy avergonzado de mi propio campo, de los medios, por concederle una plataforma, por no llamarles mentiras a sus mentiras antes de que se propaguen como un virus por todo el país, por haber fallado en diagnosticar la enfermedad que él es. Esto me deprime.
Aunque debo confesar que escribir esto es una forma de auto indulgencia. No he compartido emociones como éstas desde algún lejano aniversario del 9/11. Porque pensaba que estaba sanando o sanado. Pero ahora veo mi debilidad otra vez, las emociones al desnudo.
Le conté al siquiatra en Bellevue (una frase que uso sin ironía) que sentía pocos efectos duraderos del 9/11 en mi psique. Le tengo fobia a los puentes y hay muchos que no cruzaré. Descubrí que mis emociones salen a flote en los momentos más insignificantes, cuando el giro manipulador de la trama de un programa de televisión o incluso un maldito comercial pueden desenmascararme y revelar mi yo más blando y sentimental. Pero eso no es tan difícil de controlar. Sólo tengo que encontrar el túnel más próximo o el puente más corto y sacudir la cabeza para desviar las maniobras de mis narradores internos.
Aquello es ahora más difícil. Las emociones están emergiendo de nuevo. No las nombraría miedo. Las nombraría aprehensión y preocupación e ira y estrés y empatía por los innombrables –incontables y sin nombre- que se van antes que nosotros, demasiado temprano.
Ahí está. Hace diecinueve años, cuando empecé a escribir un blog después de aquel día, descubrí que era útil compartir lo vivido para poder conectar con otros y darme cuenta de que estaba lejos de estar solo. El acto en sí mismo –conectar con gente aquí, en línea- cambió mi perspectiva sobre mi carrera, sobre el periodismo, los medios y la sociedad. Me enseñó que, considerándolas apropiadamente, ni vida ni mi profesión deberían enfocarse en escribir historias sino en escuchar y conversar. Eso es en lo que creo ahora. Me regaló una nueva carrera como maestro.
En realidad no estoy contando mi historia tanto como confesando mi debilidad, si acaso alguien que lea esto, se sintiera igual que yo: vulnerable pero afortunado, preocupado pero esperanzado, sin certezas pero sin estar solo.
*Jeff Jarvis es un reconocido periodista estadounidense, actualmente es profesor en la Craig Newmark Graduate School of Journalism de City University of New York.
**Texto traducido del inglés por Karen Ponciano, con la autorización del autor y publicado originalmente aquí.