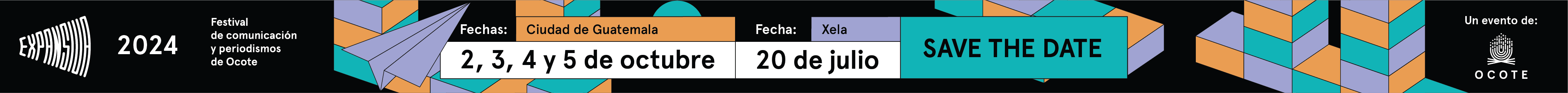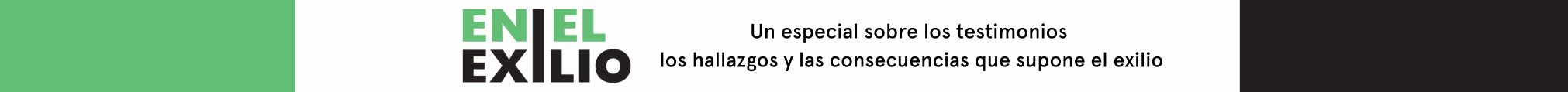En 2022 la procesión del Cristo de El Calvario cambió su recorrido como uno de los últimos vestigios de la pandemia por el coronavirus. Aquel breve giro del destino dio pie a este ensayo testimonial del narrador Arnoldo Gálvez-Suárez que forma parte del libro La sacralida de todo, nueva narrativa de la Semana Santa en Guatemala publicado por la editorial Maíz y Olivo.
Este texto forma parte del libro La sacralidad de todo, que puedes adquirir acá.
Este texto quiere ser, al mismo tiempo, un modesto alegato en favor de maneras alternativas de mirar (y de vivir) la Semana Santa; una reflexión libre, a veces en forma de diatriba, a veces en forma de aplauso, para intentar describir una tradición que se resiste a ser encasillada; y la celebración de un Viernes Santo atípico, el del 15 de abril de 2022, que inauguró nuevos entusiasmos en torno a las procesiones y renovó el de aquellos que, como yo, creíamos haberlo visto todo.
Espectáculo y propaganda
Toda procesión quiere ser un espectáculo. También quiere ser todo lo otro: manifestación pública de fe, conmemoración de un día santo, patrimonio cultural, devoción, tradición y arte. Un territorio movedizo y efímero donde a veces, milagrosamente, se reconcilian las clases sociales. Una sofisticada plegaria para buscar el consuelo colectivo. Un ritual exuberante, a veces barroco, a veces cursi y casi siempre tenebroso, para sublimar lo ordinario, para convertir en sagrado lo cotidiano. Toda procesión es eso, pero también espectáculo.
Y propaganda, hay que agregar.
Espectáculo y propaganda: esos hermanos gemelos a los que no se los puede separar del todo.
Fue, de hecho, la propia Iglesia la que utilizó por primera vez el término propaganda. Hija del Concilio de Trento y la contrarreforma, la Sacra Congregatio de Propaganda Fide fue creada en 1622 por el papa Gregorio XV para contrarrestar la creciente influencia de esos renegados que no creían que un trozo de pan pudiera convertirse en la carne de nadie y querían leerse la Biblia ellos solos, sin el tutelaje de los curas. Era propaganda toda obra de pintor, poeta, orador, músico o escultor que estuviera puesta al servicio del poder de la Iglesia, un poder, por otra parte, muy pedestre, muy brutal y que apenas se diferencia de los poderes seculares.
Es decir, estamos llamando propaganda de la Iglesia a buena parte de la historia del arte occidental.
* * *
Ahora que la UNESCO ha declarado la Semana Santa en Guatemala como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, monseñor Mario Alberto Molina, arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos, ha dicho en la radio que, a pesar de sus elementos culturales, le preocupa la declaratoria de la UNESCO porque «seculariza» la Semana Santa, «oculta su naturaleza religiosa y es en cierto modo», dice Monseñor en un tono particularmente enfático, «una puerta abierta para que el Estado se inmiscuya en asuntos religiosos».
En primer lugar, estimado Monseñor, aunque esto no venga a cuento con el tema de esta pieza, no está de más recordarle que el problema, por lo menos ahora, suele ser el contrario: la permanente intromisión de la religión en los asuntos del Estado. Que sirva de ejemplo solamente la grotesca imagen de unos señores que se hacen llamar a sí mismos profetas (o apóstoles, no estoy seguro ni me importa demasiado), que hicieron sonar sendos shofares en el
interior del Congreso de la República en pleno 2023. Ya sé que no fue cosa suya ni de la Iglesia que usted representa eso de ir a soplar cuernos al hemiciclo, pero las agendas políticas de unos y otros no son demasiado diferentes.
En segundo lugar, para ir regresando al tema que nos ocupa, ¿qué otra cosa sino espectáculo y propaganda, esos hermanos gemelos tan fácilmente secularizables, es un retablo barroco, un vitral gótico, los frescos de una capilla romana, una misa en sí menor, un Cristo de madera que sangra por vivísimas heridas, la puesta en escena del martirio y funeral de Dios cada Viernes Santo? ¿Por qué le preocupa tanto eso que usted llama la “secularización” de la Semana Santa, padre?
¿Por qué ha dicho con desdén que los olores, sabores y sonidos de la época no son más que “elementos periféricos”? ¿No son las marchas fúnebres, los colores del aserrín, el aroma del corozo o la altísima factura técnica con que fueron esculpidas las imágenes, los “signos sensibles” que convocan a tanta gente esos días?
¿Por qué habría que contener el estallido de símbolos, múltiples, plurales e incluso contradictorios, que acontece cuando una imagen venerada es puesta sobre un anda para que recorra las calles?
Fíjese usted en mí: yo me paso la Semana Santa entera pateando el Centro, banqueteando al lado de Nazarenos y Sepultados, comiendo garnachas y molletes. Todos esos días me desvelo y me levanto temprano para ver entradas y salidas. El Jueves Santo le pongo incienso a mi viejo cromo de Jesús de Candelaria y el Viernes Santo hago lo mismo con uno de Jesús de la Merced. Guardo con esmero y nostalgia las viejas cartulinas de esos turnos que cargué de joven y ando silbando todo el día marchas fúnebres, incluso en tiempo ordinario.
Pero yo no hago nada de eso movido por ninguna convicción religiosa. No me mueve la esperanza en el paraíso que le prometió Jesús a Dimas, ni la fe que provoca aludes o consigue que el más testarudo de los apóstoles camine sobre el agua. No, yo hago todo eso, y además con un fervor que no por laico es menos sagrado, porque allí crecí y las volutas de incienso me recuerdan al niño que fui.
Hago todo eso porque una procesión es capaz de doblar el tiempo y el paso de Jesús de Candelaria por la avenida Juan Chapín me permite volver a sujetar la mano de mi madre. Porque La Fosa retumbando en el interior del templo de Santo Domingo, un Sábado Santo en la madrugada, me permite volver a sujetar la mano de mi padre.
Porque la Semana Santa me provee de una identidad, me señala de dónde vengo, me ofrece un lugar en el mundo y es capaz de invocar a mis abuelas y abuelos, que también se dejaron consolar por el vaivén del anda, que también lloraron cuando vieron asomarse en la esquina el rostro resignado de una Virgen Dolorosa.
Pero también hago todo eso porque me gusta el bacalao y las alfombras.
Porque me acerca a la familia y a los amigos.
Porque durante esos días el espacio público vuelve a ser de uno y las calles están llenas de gente que se ríe y come con la boca abierta sin reparar en la paradoja, al mismo tiempo rutilante y misteriosa, de que la conmemoración de la muerte de Dios es también una fiesta nacional.
Porque aunque no sea ese su propósito, toda procesión termina proveyendo de esparcimiento a un pueblo agobiado.
Porque las procesiones son un espectáculo que me muestra, como no lo hace casi ninguna otra manifestación cultural, y sobre todo de una manera tan contundente, la materia prima de la que estamos hechos los desdichados habitantes de este país.
El Calvario: la entrañable desmesura
Toda procesión es un espectáculo. Lo supieron quienes se dejaron influenciar por Hollywood para diseñar el atuendo, desde la escoba en la cabeza hasta las alpargatas de cuerina, de los centuriones que acompañan Nazarenos y Sepultados con una reciedumbre más propia de Esparta que de Roma.
Lo supieron Rafael Lanuza, Zeceña Diéguez, Sergio Véjar, José Giaccardi o Elena Garro, que hace muchas décadas escribieron y filmaron melodramas cuyo telón de fondo era la Semana Santa guatemalteca.
Lo han sabido siempre los compositores de marchas o los artistas que diseñan episodios bíblicos sobre las andas y quienes, si no fuera este un país con poco teatro, poco cine y tan mala televisión, podrían perfectamente ser tramoyistas, escenógrafos, directores de arte o diseñadores de producción.
Lo supo don Mario Ruata Asturias, el gran innovador, el visionario encargado general del culto a Jesús de los Milagros en los años cincuenta. Imaginemos a don Mario saliendo del cine Lido en 1959. Lleva la cabeza llena de ideas y el corazón hinchado de entusiasmo. Acaba de ver Ben Hur de William Wyler. Acaba de escuchar la música de Miklós Rózsa. Imaginemos que allí mismo, en la puerta del cine, se le ocurre incorporar las fanfarrias romanas que escuchó en la película como preludio del cortejo de Jesús de los Milagros. Otrainnovación introducida por don Mario fue agigantar las andas. Con ello consiguió que dejaran de ser meros vehículos para hamaquear santos y las convirtió en un fin en sí mismas, es decir, en una razón más para salir de la casa y dejarse deslumbrar.
* * *
Toda procesión es un espectáculo popular inconmensurable, al mismo tiempo profano y sagrado, trágico y festivo, atravesado por toda suerte de contradicciones. Sin embargo, entre todas las procesiones, ha sido el Santo Entierro de El Calvario, lo sepan o no sus organizadores, la que parece haber asumido mejor y sin reservas, esa cualidad inevitable.
No es El Calvario una procesión que forme parte de mi memoria sentimental. Nunca participábamos de ella porque mi familia, por generaciones, era devota de otro Cristo muerto, el de Santo Domingo, y esa clase de lealtades, como las del futbol, no admiten tibiezas. La primera vez que la vi, de muy niño, fue por televisión.Recuerdo cuánto me impresionó, aunque no tuviera demasiado claro qué era exactamente lo que estaba viendo. La procesión era tan desmesurada, es decir, tan grandota, que las cámaras del Canal Tres o Siete apenas conseguían hacer sentido de las imágenes que iban capturado. Todo eran luces de colores, velos de satín, nubes de algodón, columnas y escalinatas de duropor, llamaradas de celofán rojo y amarillo. En un extremo del anda alcanzaba a descifrar las alas de un ángel afligido, en el otro, las crines al viento de un caballo. ¿O era un dragón? Y apenas visible en medio de aquella estrambótica algarabía, el Santo Cristo Yacente, la imagen más hermosa, si me tuercen el brazo y prometen no contárselo a mi familia, de entretodos los sepultados que se procesionan en la República.
Con el tiempo, la de El Calvario se convirtió en una de las procesiones que más ilusión me hace ir a ver. Me gustan sus resueltas ganas de impresionar, su incontenible vocación por la desmesura, su insolencia kitsch. Ciento cuarenta brazos en una anda flanqueada por columnitas jónicas que no admiten explicaciones, precedida por pasos del viacrucis, larguísimas filas de penitentes, romanos enlutados y acompañada de la más hermosa entre todas las Soledades.Un espectáculo sin complejos, futurista o barroco, a veces monocromático, a veces colorido, que no ha tenido reparos en utilizar espejos, luces de neón o vinilos tornasolados para cortarle el resuello al gentío encandilado que lo espera en las esquinas.
Un diálogo con la Historia: pequeña crónica de un Viernes Santo atípico
Por eso no extraña que haya sido precisamente El Calvario la que decidió romper el cerco impuesto por la tradición y adentrarse en territorios de la ciudad que nunca, en la historia, habían hospedado procesiones.
Territorios que podríamos incluso considerar hostiles.
Sus antagonistas más furibundos detestan las procesiones porque bloquean calles, provocan atascamientos viales y hacen mucho ruido. De modo que la noticia de que una procesión proyectaba adentrarse en zonas del sur de la ciudad, debió haberles hecho escupir espuma biliar.
Hostiles, también, tales territorios, porque El Calvario, procesión popular donde las haya y cuyo Cristo es también llamado “el de los Pobres”, amenazaba con acercarse demasiado, con su aroma a churro frito en aceite rancio, a las zonas donde viven, se divierten y hacen negocios las clases despercudidas de este país.
Finalmente, las principales avenidas de las zonas cuatro, diez y nueve, por donde transitó El Calvario en 2022, no tienen vida comunitaria. No hay vecinos de barrio que se odien de la pascua al adviento, pero en cuaresma se organicen para elaborar alfombras.
No hay viejitas solas que alquilen por dos quetzales el baño de su casa. No hay señores despistados que pregunten «Disculpe joven, ¿por dónde viene la procesión?» No hay tiendas de esquina donde el cucurucho de pies hinchados pueda sentarse en un banquito de plástico a tomarse un agua y comerse un Tortrix. Elementos todos que no son, en absoluto, “periféricos” y de los que depende el saludable funcionamiento de una procesión.
De modo que fue una decisión arriesgada haber modificado tan drásticamente el itinerario, rasgo esencial en una tradición que, por otra parte, depende de la repetición ritual, no solo de ese, sino de todos los elementos que la conforman. Es verdad que los itinerarios sufren alguna pequeña modificación de cuando en cuando, pero no es lo mismo decidir, por ejemplo, que este año cierta procesión cruce no ya en la doce, sino en la catorce calle, a empujarla kilómetros y kilómetros fuera de su territorio habitual.
Socialmente responsables, los organizadores decidieron llevarla procesión al sur de la ciudad para evitar aglomeraciones en las callecitas estrechas del Centro y prevenir contagios de COVID. Sin embargo, la decisión trajo consigo dos consecuencias imprevistas y trascendentales. En primer lugar, consiguió que miles de personas que jamás se asomarían al Centro en Semana Santa, vieran por primera vez una procesión. Es decir, se reconocieran en ese espejo poliédrico y descubrieran, con asombro de niño, rasgos de su propiaidentidad que ni siquiera sabían que existían. Y no fue cualquier procesión la que vieron, sino la más grande, la que abraza sin complejos su condición de espectáculo, la única realmente capaz de llenar, con su apoteósica puesta en escena, las anchas avenidas por las que transitó. En segundo lugar, y esta es quizá la más importante, arrojó nuevas luces sobre la Historia y sus símbolos. Sembró nuevas referencias, tanto religiosas como laicas, en la memoria de quienes atestiguaron su paso. Revivió un diálogo, muerto hace mucho tiempo, entre nosotros y esa colección de monumentos estériles, estatuas, edificios y plazas, que apenas cumplen una función ornamental.
En este punto hay que retomar la imagen de la procesión penetrando un territorio hostil. Los anticlericalismos del siglo diecinueve (resultado de una disputa entre poderes, el de los liberales, que querían vengar cuarenta años de ostracismo, y el de la Iglesia, principal terrateniente del país) no consiguieron secularizar del todo laciudad. Los liberales proscribieron órdenes religiosas, expulsaron curas y monjas, confiscaron bienes y propiedades de la Iglesia, pero el centro de la ciudad continuó poblado de templos católicos. Más de veinte, de hecho, entre basílicas, santuarios, parroquias, capillas y ermitas, además de la Catedral. Algún radical debió haber habido entre los liberales de entonces, que a lo mejor fantaseó con la idea de demolerlos todos. Pero ninguna masonería, ningún librepensamiento ilustrado llegó jamás a tanto. De modo que cuando una procesión recorre las calles del Centro, se sabe bienvenida y respaldada.
Por muy ruinosa, pobre o pequeña que pueda ser una iglesita de barrio, se tiene la certeza de que, si le pasa procesión enfrente, saldrá el párroco a bendecirla, a echarle su incienso, a decirle sus dos o tres palabras santas. Los hay, incluso, que deciden acompañarla un rato y caminan delante del anda, muy orgullosos con su estola morada al cuello y sus manitas detrás de la espalda, o entrelazadas sobre la barriga, si es que el cura de marras goza de tal atributo.
El sur de la ciudad, en cambio, sí fue secularizado. Una vez fuera del Centro, la procesión de El Calvario no se cruzó en su recorrido del Viernes Santo 15 de abril de 2022 con ninguna iglesia, con ningún párroco, panzón o flaco, que le hiciera la bulla. La única excepción fue el templo de Nuestra Señora de Las Angustias, mejor conocido como Yurrita, una protuberancia churrigueresca puesta allí, como por accidente, en mitad de la zona cuatro, un monumento a los delirios aristocráticos de una familia venida a menos.
Con lo que sí se encontró, y por montones, fue con monumentos de los viejos enemigos de la Iglesia. Fue como si la propia Historia, aburrida, cansada de las líneas rectas, se hubiese puesto a jugar a enredar símbolos, a ponerlos uno delante de otro para que se sacaran la lengua. Eso pensé cuando vi fotografías del paso del Sepultado frente al monumento a Miguel García Granados para después tomarse, con la misma soberbia victoriosa, la Avenida de La Reforma, que antes se llamaba Bulevar 30 de Junio, en conmemoraciónde la Revolución Liberal. El clímax de ese juego llegó cuando los veintisiete metros del anda y los ciento cuarenta individuos que la sostienen sobre sus hombros pasaron por debajo de la Torre del Reformador, otra protuberancia, esta vez de acero y atribuible al último de los liberales uniformados que gobernaron el país: el General Jorge Ubico, que la mandó levantar para conmemorar un siglo del nacimiento de Justo Rufino Barrios, el más vehemente entre todos los enemigos de la Iglesia.
De todos los puntos posibles desde donde pude haber visto la procesión, escogí colocarme al lado del jinete sin cabeza, la estatua recientemente decapitada de José María Reyna Barrios, el afrancesado decorador de la ciudad. Una pena que haya sido precisamente a él, entre todas las ilustres figuras históricas que adornan La Reforma, a quien le hayan arrancado la cabeza justo unos meses antes de ese Viernes Santo histórico y atípico. Reyna Barrios no solo restableció las relaciones con la Iglesia que habían roto sus antecesores, sino le gustaban las procesiones. Lo masón y liberal no le impidieron reconocerlas como una poderosa manifestación de nuestra cultura e identidad. Qué destino el de Reyna Barrios: asesinado en 1898 y luego decapitada su estatua en 2021. Uno se tiene que preguntar por qué los manifestantes de ese 12 de octubre, que buscaban reivindicar la dignidad y resistencia de los pueblos indígenas en oposición al Día de la Hispanidad, escogieron la estatua de Reyna Barrios para mostrar su indignación. Que hayan intentado primero botar la de Cristóbal Colón de la Avenida de las Américas, se entiende perfectamente, hay allí consistencia discursiva. Pero, ¿Reyna Barrios? ¿No lo habrán confundido los manifestantes con su tío Justo Rufino, el inaugurador de un régimen que no tuvo ninguna clase de reparos en utilizar la violencia del Estado para proveer toda la mano de obra indígena, no barata sino esclavizada, que requirieran las fincas de café? Eso habría hecho más sentido.
Hubo otros monumentos y otros símbolos con los que dialogó esa noche el Cristo Yacente: la Cámara de Industria, la Guardia de Honor, la Embajada de los Estados Unidos, nombres todos con los que nuestra Historia tiene una relación problemática. Habría que dedicarle muchas y más rigurosas páginas a pensar si el paso de la procesión delante de ellos los resignifica de alguna manera, o si el resultado de tal encuentro no es más que una postal curiosa que acumulará polvo en la hemeroteca o en las esquinas del internet.
En todo caso, comenzamos diciendo que las procesiones eran religiosidad y tradición, arte y cultura, ritual y plegaria, espectáculo y propaganda, y concluimos añadiendo que son también un sofisticado artefacto que marca el tiempo pero también lo detiene, que modifica el espacio público y dialoga con la Historia.
Después de haberla visto pasar frente al decapitado, me adelanté a la Plaza España y lo hice una tercera vez para verla pasar debajo del Puente de la Penitenciaría, poco antes de la entrada y ya en plena madrugada del Sábado Santo. Ese fue, en mi opinión, el momento cúspide de un recorrido inolvidable. No solo por las maniobras que hubo qué hacer para no golpear la urna con la estructura del viejo puente de piedra, sino porque había una relación histórica, pero también íntima, entre la Procesión de El Calvario y el fantasma deesa prisión sobre cuyas ruinas se construyeron los actuales edificios del Organismo Judicial. Levantada por órdenes de Justo Rufino Barrios, la Penitenciaría Central fue el agujero oscuro en dónde los tiranos de entonces, es decir, Barrios, pero también Estrada Cabrera y Ubico, acostumbraban arrojar a sus enemigos para humillarlos, torturarlos y silenciarlos. Desconozco la veracidad histórica de la siguiente estampa, pero dicen que cuando la procesión de El Calvario pasaba cerca de la Penitenciaría, se escuchaba la voz en coro de los presos cantando El Perdón. ¿Con qué fantasmas dialogó el Cristo Yacente del Calvario mientras pasaba debajo del puente, el único vestigio de ese viejo monumento a nuestras pesadillas nacionales?